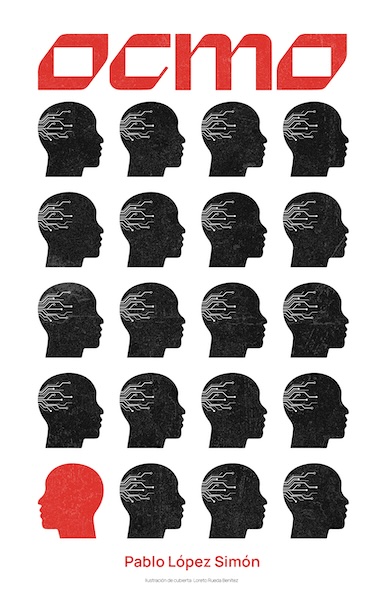«Las flores de los almendros están sobrevaloradas. Es cierto que, cuando ves una loma o un valle lleno de almendros en flor, la belleza te embauca, te podrías quedar horas viendo los rosas y los blancos que parece que flotan en el aire. Pero, ¿y lo poco que duran? Una o dos semanas máximo, después dejan el árbol desnudo. Sin nada. No merecen la pena».
Llegó a la casa y dejó de pensar en las flores.
Un día más sin la ansiada venganza. Sabía que le esperaba lujo pero también soledad. Y lo que es peor: un lujo que el resto de la gente no vería por lo que le servía para poco.
Subió en el ascensor que comunicaba el garaje con su dormitorio parando en todos los pisos. Queriendo retrasar la entrada en la jaula de oro. Sabía que a esa hora las personas de servicio estarían en sus habitaciones y que nadie le iba a molestar.
Entró en su habitación. Se quitó de mala gana el traje y lo dejó tirado en un sofá. Se puso el pijama, el batín y unas zapatillas cómodas. Cuando salió hacia el salón su mirada se cruzó con un espejo. Y volvió a pensar en la pena que le daba que el resto de la gente no pudiera ver su nivel de opulencia. Que desaparecerá, como las flores de los almendros. Especialmente toda esa gente que, durante toda su vida, le había ninguneado.
Esos niños del colegio que daban más importancia a los juegos y los deportes que a estudiar y prepararse para triunfar. Que no le prestaban atención cuando alardeaba de las notas o demostraba en concursos y actos del colegio su infinita superioridad sobre el resto. Esos niños que ni siquiera le molestaban, simplemente le ignoraban.
O esos compañeros de carrera que se dedicaban a disfrutar de la vida más que a estudiar. Que dedicaban los veranos a divertirse y descansar mientras él hacía prácticas en empresas. Y que le ignoraban cuando recibía matrícula tras matrícula.
Especialmente le dolía el haber sido transparente para las tres mujeres de las que había estado perdidamente enamorado. A las que había dedicado horas de pensamiento y algún torpe acercamiento para descubrir su indiferencia y desinterés. Para terminar viendo cómo acababan compartiendo su vida con perdedores que no ganaban ni una centésima parte que él y no podían ofrecerle todo ese lujo. Que desaparecerá, como las flores de los almendros.
Su más grande anhelo era encontrarse con toda esa gente ahora. Probablemente lo verían en los periódicos o las revistas y eso le llenaba de satisfacción. Pero no era suficiente. Él necesitaba verles en persona. Poder mirarles con aire de superioridad mientras demostraba su poderío y su riqueza. Que desaparecerá, como las flores de los almendros.
Se ensoñaba pensando en encuentros humillantes para todos ellos. En circunstancias como que alguno le tuviera que entregar un paquete de Amazon a uno de sus sirvientes, que tuvieran que aparcarle el coche cuando llegaba al club, que le llevaran la cena a la habitación en un hotel o que entraran en su despacho pidiéndole desesperadamente un favor. Se imaginaba las situaciones simulando que no reconocía a esos perdedores y ofendiéndoles con su superioridad y su indiferencia.
Pero la venganza nunca llegaba. No se los encontraba. No podía demostrarles lo mucho que les despreciaba. Ni ver sus ojos de envidia ante el triunfo que él había logrado. Que desaparecerá, como las flores de los almendros.
Salió de su ensoñación y gritó un simple “Miserables” mientras destrozaba el espejo de un cabezazo.
Cuando despertó la mullida alfombra blanca estaba manchada de sangre. En el aturdimiento del mareo le pareció que eran flores de almendro esparcidas por el suelo. Maldita belleza efímera.